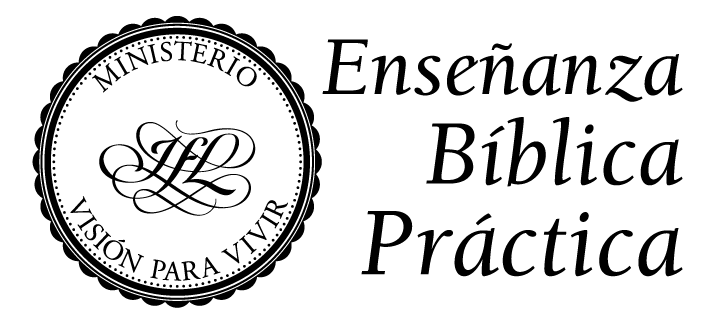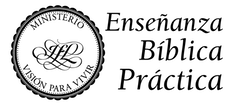Quienquiera que haya viajado por la
famosa carretera 1 que bordea la costa de California desde Los Ángeles a San
Francisco, habrá pasado por un pueblito llamado Castroville.
A Castroville se le conoce por una
cosa. Alcachofas.
Si a usted le gustan las alcachofas,
le encantará Castroville. Si no le gustan las alcachofas, no hay mucho más que
ver en Castroville.
Al pasar por la población, uno piensa
cosas como: Ah, estoy tan agradecido a
Dios porque no me ha llamado a Castroville. Si usted está en el ministerio,
siempre añade: ¡Pero estoy disponible,
Señor! Iré allá si es allí donde quieres que te sirva.
Aprendemos a decir eso, ¿verdad?
Tengo un médico amigo que se mudó de
una ciudad grande en la Florida a un pueblo pequeño en Texas, para ejercer
medicina. Él y su esposa vivían en una casa antigua, y echaron profundas
raíces, y disfrutaron de cosas como parrilladas en el patio, y béisbol en el
lote de la esquina.
Un día recibimos una carta diciendo
que habían regresado a la ciudad grande en la Florida. Mi amigo escribió:
“¿Sabes por qué vivimos ahora aquí? Porque yo dije mientras estábamos en nuestro
pequeño pueblo: ‘Nunca jamás
volveremos a vivir en una ciudad grande.’ Ahora estamos aquí.”
Palabras aleccionadoras.
Así que, créame, amigo, a lo mejor
Dios le llama a Castroville. Si lo llama, usted va.
Y cuando lo hace, tengo un consejo
para usted: Aprenda a que le gusten las
alcachofas.
—Chuck