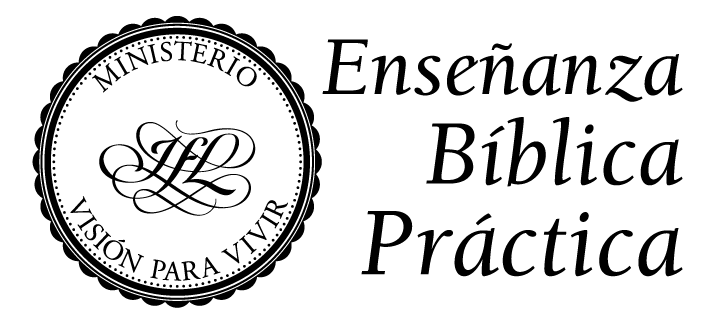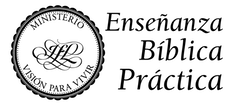Mi escritorio estaba saturado con materiales de investigación sobre el apóstol Pablo y su Carta a los Filipenses que escribió en el primer siglo. Libros bien gastados, léxicos, diccionarios, concordancia, el Nuevo Testamento en griego, mapas, cuadros, varias versiones de la Biblia, plumas, lápices, dos montones de papeles que había que archivar. Acababa de completar un manuscrito, y mi corazón rebosaba de gozo; no sólo porque había terminado (¿no es esa una expresión maravillosa?), sino debido a que el gozo, tema de la carta inspirada a la que había dedicado semanas de estudio, se me había contagiado. Era como si Pablo y yo hubiéramos estado en el mismo salón, y hubiéramos escrito sobre el mismo escritorio.
Yo sonreía y entonaba el estribillo “Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, ¡regocíjense!” mientras devolvía a los anaqueles de mi biblioteca los libros que había usado. Estaba anocheciendo. El sol se había puesto, y la penumbra fuera de la ventana de mi estudio pronto daría lugar a la noche.
Al empujar el último volumen en su lugar, mis ojos se posaron en una vieja obra de F. B. Meyer, pastor británico de años idos. Era su obra sobre Filipenses, pero por alguna razón no la había abierto en todos mis meses de estudio. Pensando que pudiera haber algo para añadir al manuscrito ya terminado, decidí hojearlo antes de marcharme de mi estudio. Me recliné en mi vieja silla de cuero, alcé mis pies sobre el escritorio y abrí el libro de Meyer.
No fueron las palabras de Meyer las que me espeluznaron ese anochecer, sin embargo, sino las palabras de mi madre, porque al empezar a hojear aquel libro me di cuenta de que ese libro en un tiempo había sido parte de la biblioteca de ella. Después de su muerte en 1971, el libro de alguna manera fue a parar en mi biblioteca. Estoy seguro que ella no se dio cuenta cabal de que sus palabras llegarían a ser parte de su legado para mí. En su inimitable letra manuscrita, mi madre había añadido sus observaciones, oraciones y pasajes bíblicos relacionados, en las márgenes por todo el libro. Dentro de la pasta posterior ella había escrito: “Terminé de leerlo el 8 de mayo de 1958.”
Cuando vi la fecha: 1958, los recuerdos me llevaron de regreso a una diminuta isla en el Pacífico del sur donde yo había pasado muchos meses de soledad en la Marina. Allí, en mayo de 1958, yo había llegado a una encrucijada en mi propio peregrinaje espiritual. De hecho, había anotado estas palabras en mi propio diario en esa época: “El Señor me ha convencido de que debo dedicarme a su servicio. Tengo que empezar mis planes para prepararme para toda una vida de ministerio.”
Asombrosamente, fue el mismo mes, del mismo año, en que mi madre había terminado de leer el libro de Meyer. Al revisar sus palabras, hallé una referencia tras otra a sus oraciones por mí mientras yo estaba lejos, muy lejos . . . su preocupación por mi bienestar espiritual . . . su deseo por lo mejor de Dios para mi vida.
Y en ese momento agradecí nuevamente a Dios por el toque del amor de mi madre y la eficacia de sus oraciones. Incliné mi cabeza y me eché a llorar por gratitud.
Mientras devolvía al anaquel el libro de Meyer, pensé el invaluable papel que mis padres habían desempeñado en los años formativos de mi vida . . . y cómo la antorcha había pasado de ellos a mi esposa y a mí, para que hagamos lo mismo con nuestros hijos e hijas; y ellos, a su vez, con los de ellos.
En ese anochecer que avanzaba, sonreí y dije en voz baja: “Gracias, madre.” Casi pude oír su voz respondiendo: “Charles, te amo. Estoy orando por ti, hijo. Sigue andando con el Señor. ¡Termina firme!”