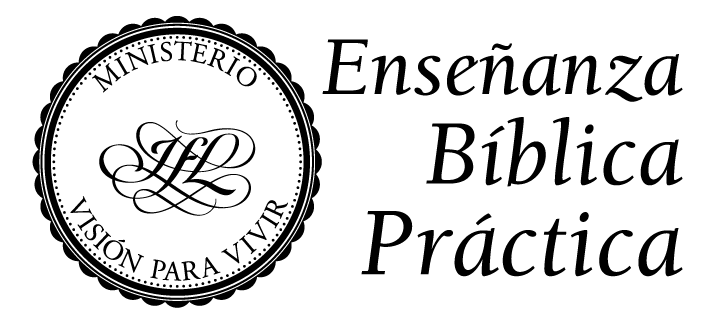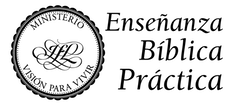En mi calidad de pastor, consejero y administrador de un seminario, a menudo me he hallado en una posición nada envidiable. Algún individuo viene a hablar conmigo y me abre de par en par su corazón.
Y Dios de manera muy clara me lleva a confrontarlo o a señalar unos cuantos detalles específicos que la persona halla dolorosos de escuchar, y mucho más aceptar.
De repente, me hallo convertido en blanco de la metralla.
Ahora bien, comprenda, que yo no escribí la Biblia, y de ninguna manera me veo como juez de ese individuo, aunque la persona pueda pensarlo así.
Pero ha habido individuos que se las han tomado conmigo y me han gritado, me han lanzado maldiciones y han salido dando un portazo, o descargándome lo que sea que les venga a la mente.
Algunos esperan hasta más tarde, y me mandan por escrito uno de esos proyectiles encendidos que queman los ojos cuando se lee.
Y, ¿qué hice yo para merecer semejante trato? Dije la verdad. Simplemente presenté un mensaje con el mayor tacto y toda la prudencia que me fue posible; pero ese mensaje fue rechazado —por lo menos por un tiempo.
Pero la recompensa viene después cuando la persona se da cuenta de que la verdad que se dijo en realidad era para su propio bien.
Supongo que la moraleja de esto es esta: ser el siervo de Dios tal vez no sea agradable o seguro, pero cuando uno hace y dice lo correcto, por impopular que sea, resultará en bien.
O, mejor, en las palabras de Salomón:
Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. (Proverbios 16:7)