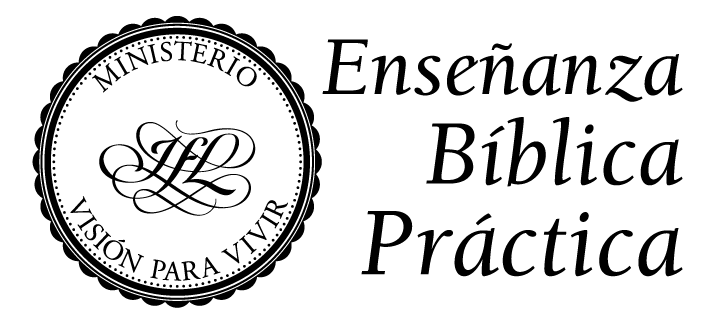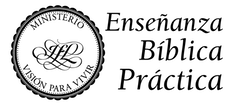Allí estábamos sentados; éramos seis. Una vela anaranjada a medio consumir ardía en el centro de la mesa, arrojando sombras tenebrosas en nuestras caras con su llama que oscilaba. Uno hablaba; los otros cinco escuchábamos. Toda pregunta recibía atención con mucha gracia, y mucha facilidad sin esfuerzo. Cada respuesta era extraída de los profundos pozos de la sabiduría, forjada por decisiones difíciles, y cultivada con el tiempo . . . y el dolor, errores y maltratos. Cuarenta años en la misma iglesia, y experimentado por los viajes; habiendo ministrado por todo el mundo, y siendo afilado por pruebas, riesgos, corazones rotos y fracasos. Pero como los mejores vinos, eran esas décadas en el mismo crisol que hacían invaluable su consejo. Si hubiera pasado esos años en las fuerzas armadas, tendría su pecho lleno de medallas.
¿Cuántos años tenía? Setenta y dos. ¿Su cara? Llena de arrugas como cincuenta kilómetros de mala carretera. ¿Sus ojos? Ah, esos ojos. Penetrantes como si le perforarán a uno el cráneo de un lado al otro. Él lo había visto todo; y soportado todo; toda la metralla y deleites de un rebaño. Había aguantado más que todas las novelerías y trucos de generaciones ingenuas y codiciosas, había conocido el éxtasis de ver vidas revolucionadas, la agonía de vidas arruinadas, y la monotonía de vidas sin cambios. Él había pagado el costo; y tenía las cicatrices para probarlo.
Esto no quiere decir que ya estaba de bajada; ni sugerir que había perdido su entusiasmo por la vida, o su capacidad de articular sus pensamientos, o su agudo sentido del humor. Nos quedamos allí sentados por más de tres horas, oyendo sus relatos, ponderando sus principios, cuestionando sus conclusiones, y respondiendo a sus ideas. La noche se acentuaba con periódicos estallidos de risa seguidos de prolongados períodos de charla tranquila.
Mientras participaba, de repente volví a tener veintiséis años: joven seminarista e interno pastoral, viviendo en la tierra de nadie entre un corazón lleno de deseo y una cabeza llena de sueños. Repleto de teorías teológicas pero con escasa experiencia práctica. Tenía respuestas a preguntas que nadie hacía pero carecía de la comprensión de las cosas que realmente importan. En una mirada momentánea en retrospectiva, me vi a mí mismo en el mismo salón con este hombre treinta años atrás, bebiendo del mismo pozo, empapándome del mismo espíritu. En ese entonces, sin embargo, meramente me impresionó . . . esta vez me conmovió profundamente. Treinta años atrás él había sido un modelo; ahora se había convertido en un mentor. Totalmente humano y absolutamente auténtico, había emergido como un bien gastado instrumento de honor apropiado para uso del Maestro. Me hallé profundamente agradecido porque la sombra de Ray Stedman se había cruzado en mi vida.
En un día de líderes manchados, héroes caídos, padres atareados, entrenadores frenéticos, arrogantes figuras de autoridad, y genios con aire en la cabeza, necesitamos mentores como nunca antes; necesitamos guías, no dioses; almas abordables, interesadas, que nos ayuden a abrirnos paso por el laberinto de la vida; compañeros invisibles, susurrando esperanza y regaños en nuestro recorrido hacia la excelencia.
Después de despedirnos de Ray esa noche, caminé un poco más lento. Pensaba en las cosas que él me había enseñado sin darme instrucciones directas; en el valor que me había dado sin deliberadamente exhortarme. Me pregunté cómo había sucedido. Me pregunté por qué había tenido tal privilegio.
Un nudo nostálgico se formó en mi garganta al obligarme a darme cuenta de que, a los setenta y dos años, a él no le quedaban muchos más años en este mundo. Me hallé queriendo regresar corriendo a su coche y decirle de nuevo cuánto lo quería y admiraba.
Pero era tarde; y después de todo, yo ya tenía cincuenta y cinco años. Era esposo, padre, abuelo, pastor; y para algunos, un líder.
Pero al estar allí sólo en el aire frío de esa noche, de repente me di cuenta de lo que quería ser al crecer.