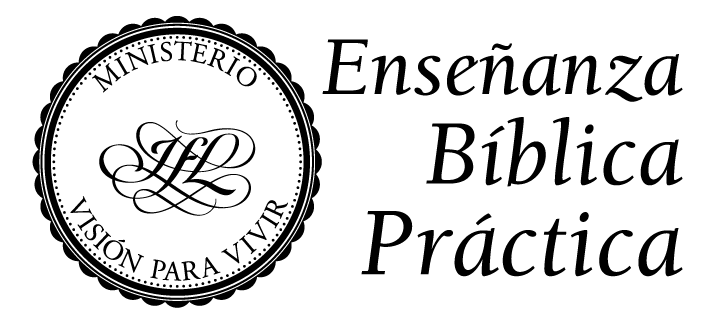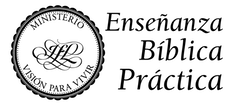Hechos 2:44-45; 4:32
Un cierto fenómeno social fascinante ocurrió en la historia norteamericana. Entienda usted, yo no estaba vivo en ese entonces, pero por lo que he leído, esto realmente sucedió. Ocurrió cuando la frase «¡Vete al oeste, joven!» era el desafío de Norteamérica. . . cuando los derechos de colono usurpador parecían la manera más ventajosa de lograr hacer que las familias soltaran sus raíces y se atrevieran a enfrentar los elementos con valentía, por medio de una carreta cubierta.
Y sí que salieron, intercambiando sus ciudades industriales del Este, atestadas de gente y ahogadas en hollín, para dirigirse hacia el Oeste con sus llanuras abiertas, cielos despejados y tierra de cultivo fértil, si bien escabrosa.
Predeciblemente, esos primeros colonos construyeron sus cabañas o sus casuchas de lodo en pleno centro de sus granjas, a hectáreas (con frecuencia kilómetros) de la familia más cercana. Cercos fuertes y resistentes demarcaban los límites de la propiedad mientras el orgullo de ser dueño se convirtió en una insignia de valor. Palabras tales como independencia y propiedad privada eran comunes en las conversaciones de mesa mientras que se enseñaba a los jóvenes cómo luchar para sobrevivir.
Pero al pasar del tiempo todo eso fue cambiando. Al ser puesto a prueba, el aislamiento resultó ser lejos de lo ideal. Cuando fotógrafos regresaron de esas casas solitarias, mostraron fotos de mujeres con ojos salvajes, hombres agachados, demacrados, prematuramente envejecidos y niños con miradas fantasmales. La vida era dura trabajando cada uno por su cuenta, especialmente durante los inviernos crudos, luchando contra la enfermedad, el hambre y los salvajes enojados, con sus arcos y flechas.
Más y más los colonos aprendieron que tenían una mejor oportunidad de sobrevivir si construían sus casas más cerca unos de otros, en la esquina de la propiedad en lugar del centro. Cuatro familias podían sobrevivir con mayor facilidad si aflojaban un poco su independencia, construían un portón en el cerco y cedían parcialmente en cuanto al exagerado énfasis en la privacidad. Soportar el embate del invierno o una enfermedad alargada no era tan temible si se tenía otras tres familias cerca, a una corta caminata de su casa. Comprobó ser mucho más divertido juntarse en lugar de vivir vidas solitarias, separadas, con una actitud de no me toquen.
De todo esto emergió un proverbio:
«La alegría compartida es doble alegría, la pena compartida es media pena».
Las estaciones del año se vuelven más coloridas, más esperanzadas. La agricultura, la siega, las conservas y las faenas se convierten en proyectos de grupo. Las bodas y los cultos de adoración, ganancias y pérdidas, nacimientos y fallecimientos se convierten en experiencias compartidas al intercambiar la mera existencia por vivir de verdad. . . al entrar en las alegrías tanto como los lamentos, vecinos se convierten en amigos (¡luego parientes!). . . copartícipes en la joya multifacética que se llama «vida». Esos viejos colonos aprendieron algo que parece que nosotros hoy hemos olvidado: acercarse más es mejor que existir tan separados. Es preferible compartir que mantenerse al margen. A pesar de los riesgos y las molestias ocasionales, cuatro en una esquina son mejores que uno en la mitad. Tengo la confianza de que eso es toda la intención de Eclesiastés 4:9-10, 12:
Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. . . Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen; mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente.
Muchos de nosotros, los del Oeste, venimos de cepa pionera. El mito del «individualismo resistente» muere con dificultad y amargura. Nuestro credo declara:
«Yo lo puedo sobrellevar».
«De alguna manera me las aguantaré».
«No necesito apoyarme en alguien más».
«Solo me esconderé y lameré mis heridas; después de todo, a nadie le importa».
Esa será una buena mitología del Oeste, pero es una teología bíblica podrida. Siga tras la frase «unos a otros» en la segunda mitad de su Nuevo Testamento y verá a lo que me refiero. Realmente, nos necesitamos unos a otros. Más profunda y desesperadamente de lo que podemos comenzar a darnos cuenta. De hecho, hemos sido entregados los unos a los otros por el Señor del Cuerpo —porque cada uno de nosotros tiene algo único que contribuir— una pieza del rompecabezas divino que nadie más en la tierra puede proveer (ver Efesios 4).
¿Dónde está ubicada su casucha de lodo? ¿En medio de algunas hectáreas solitarias, azotadas por el viento? ¿Cuánto tiempo hace que usted ha tenido alguna interacción significante, de corazón abierto y con los cercos quitados con personas en el Cuerpo local? ¿Demasiado tiempo? Quizás es tiempo que usted mueva su casucha a la esquina de su campo. Quizás es tiempo que instale un portón en ese cerco alto y temible. Podría hacer una gran diferencia en su vida.
Para algunos de ustedes, puede significar también la sobrevivencia.
Tomado de Come Before Winter and Share My Hope, Copyright © 1985, 1988, 1994 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente. Usado con permiso.