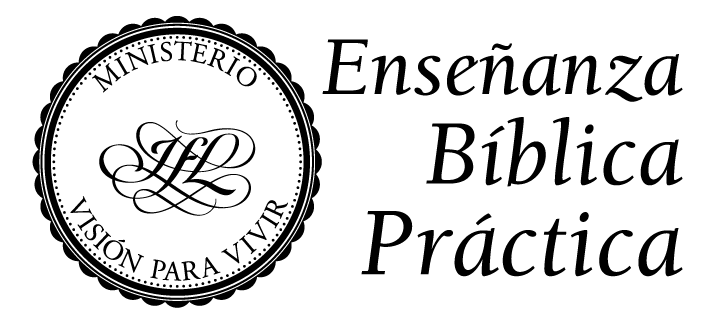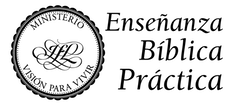Juan 20:11-16, Mateo 26:33-35; 73-75; Marcos 16:1-7; Juan 20:19-20., Mateo 28:16-20; Hechos 1:8; y 1 Corintios 15:1-8
Solo aquellos que conocen el peso de un dolor devastador y repentino pueden comprender lo que María sentía al estar en la tumba de Jesús esa mañana. Nada podría haberla mantenido lejos de ese último deber de amor. Quién sabe si sus lágrimas seguían vertiéndose desde el día en que ella estaba frente a Su cruz el viernes por la tarde o si el dolor ya había adormecido sus nervios. De cualquier forma, cuando ella vio la piedra removida y que el cuerpo de Jesús no estaba, no pudo detener sus lágrimas. ¿Dónde está el cadáver? ¿Tenían que robárselo? Imagínese la sorpresa al darse cuenta de que un hombre estaba a su lado y le habló su nombre con una voz que ella conocía muy bien: «María».
Solo aquellos que han conocido el fracaso completo e imperdonable pueden comprender la gracia radical que se escucha en el mensaje del ángel: «Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir (Marcos 16:7). El ángel en la tumba enfatizó el punto, «asegúrense de decirle a Pedro». ¡Increíble! El Cristo resucitado quería que Pedro supiera dónde encontrarle. ¿Podría el Señor haber olvidado lo que Pedro no había podido?
Imagínese el momento en que los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús horas más tarde. Imagínese la gracia de Dios cuando Él le saludó diciendo: «Paz».
Solo aquellos que aman al Señor Jesús pueden imaginarse el gozo que estos amigos deben haber sentido cuando comprendieron la verdad, llenando los vacíos entre las grietas sísmicas de este fin de semana. ¡Él está vivo! Ellos habían visto con sus propios ojos, Su cuerpo quebrantado, pero ahora le podían tocar, abrazar y verle nuevamente con solo algunas cicatrices que les recordaba el horror de la crucifixión. El viernes anterior le habían escuchado entregar Su espíritu a Su Padre, pero hoy domingo, Él estaba allí hablando, riendo, comiendo con ellos. La vida misma había cambiado en esos días desde el viernes. Todo era diferente sin Él. Pero ahora, Él estaba allí, el Mesías que amaban. El hombre sin pecado que había muerto por ellos. El amigo, el maestro, el Mesías, el Salvador estaba vivo. Nada sería igual. Desde ese momento en adelante, pasarían a la eternidad gozándose por lo que había ocurrido.
Imagínese la clase de disposición que tenían cuando unos días después Jesús les dijera: «quiero que hagan algo hasta que yo regrese».