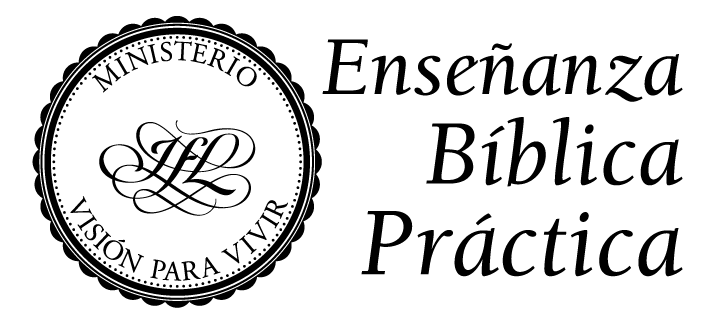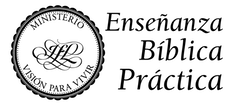“Aquí yace el más perfecto gobernante de los hombres que el mundo jamás ha visto . . . [y] ahora pertenece a los siglos.”
¿De quién se dijo esto?
¿De alguno de los césares? No. ¿Napoleón? No. ¿Alejandro Magno? No. ¿El presidente Eisenhower? ¿El general Patton . . . o alguno de los estrategas militares de los Estados Unidos de América como Grant o Lee? No; ninguno de ellos. ¿Qué tal de los reformadores de la fe? ¿Martín Lutero? ¿Juan Calvino? ¿Juan Knox? De nuevo, la respuesta es que no.
Pues bien, sin ninguna duda se dijo de un gran líder, una personalidad poderosa y persuasiva, ¿verdad? Por cierto alguien cuyo éxito uno admira. Eso depende, supongo.
Cuando él tenía siete años, desahuciaron a su familia y la obligaron a salir de su vivienda debido a un tecnicismo legal. Él tuvo que trabajar para ayudar a sostener a su familia.
Cuando tenía nueve años, siendo todavía un niño cohibido y callado, su madre murió.
A los 22 años perdió su empleo como dependiente en una tienda. Quería estudiar leyes, pero su educación no era suficiente.
A los 23 años se endeudó para ser socio de una tienda pequeña. Tres años después su socio en el negocio murió, dejándole con una deuda gigantesca que le llevó años pagar.
A los 28 años, después de cultivar un romance con una joven por cuatro años, le pidió que se case con él. Ella dijo que no. Anteriormente su amor por una encantadora joven le había partido el corazón cuando ella murió.
A los 37 años, en el tercer intento, finalmente lo eligieron como diputado de la nación. Dos años después volvió a postularse y no logró que lo reeligieran. Debo añadir que a estas alturas sufrió lo que hoy llamaríamos un colapso nervioso.
A los 41 años, como aflicción adicional en un matrimonio ya desdichado, murió su hijo de cuatro años.
Al siguiente año lo rechazaron para un cargo en el catastro.
A los 45 años, se postuló para el senado y perdió.
Dos años más tarde, lo derrotaron en la nominación para vicepresidente.
A los 49 años, se postuló de nuevo para el Senado de los Estados Unidos de América . . . y perdió de nuevo.
Añádase a esto un interminable aluvión de críticas, malos entendidos, horribles rumores falsos, y profundos períodos de depresión, y uno se da cuenta de que con razón sus iguales lo miraban con desdén y las multitudes lo aborrecían, y que difícilmente sería la envidia de su día.
A los 51 años, sin embargo, fue elegido presidente de los Estados Unidos de América . . . pero su asesinato puso término a su segundo mandato. Mientras moría en una pequeña pensión al otro lado de la calle del lugar donde le dispararon, un ex detractor (Edwin Stanton) pronunció el apropiado tributo que cité al principio de este artículo. A estas alturas usted ya sabe que se dijo eso del presidente más inspirador y de mayor prestigio en la historia de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln.
¡Qué individuos más extraños somos! Enamorados por los reflectores deslumbrantes, el voluble aplauso del público, el estruendo del éxito, rara vez trazamos las líneas que condujeron a ese pináculo endeble y fugaz. Dificultades amargas, abuso injusto e inmerecido, soledad y pérdida, fracasos humillantes, desilusiones devastadoras, agonía más allá de toda comprensión sufrida en el valle y en las grietas al trepar desde el fondo a la cumbre.
¡Qué vista más corta! En lugar de aceptar el hecho de que nadie merece el derecho de dirigir sin primero perseverar en el dolor, y el corazón partido, y el fracaso, miramos mal a esos intrusos. Los tratamos como enemigos, y no como amigos. Nos olvidamos de que las marcas de la grandeza no las entregan en una bolsa de papel dioses caprichosos. No se las imprime en la piel al apuro como si fueran un tatuaje.
No, los líderes a quienes vale la pena seguir han pagado el precio. Han salido del horno derretidos, martillados, forjados, y templados. Para usar las palabras del maestro de Tarso, llevan en sus cuerpos “las marcas del Señor Jesús” (Gálatas 6:17). O, como alguien lo parafrasea, llevan “las cicatrices de los azotes y heridas” . . . lo que los liga a toda la humanidad.
Con razón cuando estos individuos pasan del tiempo la eternidad, “pertenecen a los siglos.”