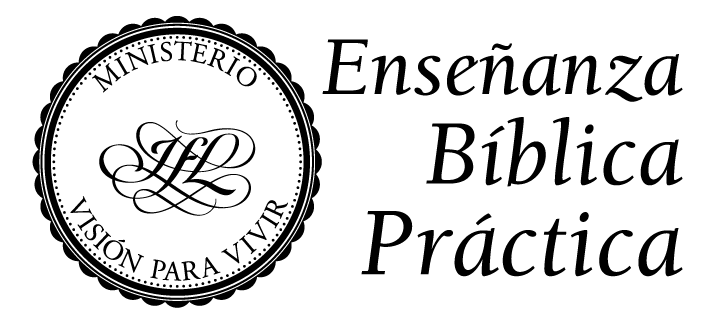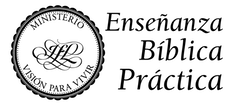Empuñar y aferrarse a algo son dos malos hábitos que todos tenemos. Nos encanta poseer; nos encanta controlar. Nos encanta mantener cerca de nosotros lo que tanto atesoramos. Y mientras más valioso sea el tesoro, más fuerte nos aferramos a éste y más difícil aún es soltarlo.
Desde que Abraham salió de Ur de los caldeos, este sazonado patriarca había llegado muy lejos. No simplemente en términos de kilómetros viajados, sino también en lo grande que había llegado a ser su fe. A lo largo de su vida, este hombre nómada había soportado una gran cantidad de pruebas. Algunos años después de haber recibido a su hijo Isaac, tal como Dios lo había prometido, su fe fue puesta a prueba de la forma más sorprendente y menos deseable para cualquier ser humano. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su propio hijo en sacrificio.
¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Se resistió al deseo de Dios? ¡Para nada! Muy temprano en la mañana se levantó, juntó un poco de leña, despertó a su hijo y junto con él y algunos de sus sirvientes se encaminaron hacia el Monte Moriah.
El escritor de Génesis no nos da indicios en cuanto al tipo de pensamientos internos que pudo haber experimentado Abraham con aquella petición tan inusual; pero eso no es necesario. Cualquier padre o madre de familia puede adivinar con facilidad el torrente de emociones encontradas que pudieron haberse agolpado en su mente en aquel momento. Cuando por fin alguien en esta narrativa del capítulo 22 habla, es Isaac y no Dios quien rompe el silencio; y la pregunta que hace de «¿Dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» sirve solo para aumentar la angustia que la petición del Señor le ha hecho a Abraham. Pero a medida que Abraham comienza a hablar, sus palabras arrojan luz sobre su silencio anterior. En medio de la angustia que el lector interpreta en el silencio de Abraham, ahora también hay una silenciosa confianza en el Señor de que Él soberanamente proveerá: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío» (Génesis 22:8, LBLA).
El Señor siempre se encargará de eso para siempre. ¡Nunca olvide de esta frase! Cuando usted llega a una situación que parece imposible, llámela Yahvé-jireh, que significa: «el Señor se encargará de eso».
El mejor sinónimo en el que podemos pensar para la fe es la obediencia. ¿Cómo no iba a responder Abraham obedientemente si Dios nunca había fallado en cumplirle ninguna de las otras promesas—acerca de la tierra, acerca del embarazo de Sara, acerca del nacimiento de Isaac? Dios no le iba a fallar en esta ocasión tampoco. Y no lo hizo. . .
Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: ¡Abraham, Abraham! Y él respondió: Heme aquí. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada; porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. (Génesis 22:11-12)
Obediencia total. Estas dos palabras resumen este episodio de la vida de Abraham. Cuando recibió la calificación de «aprobado» en esta difícil prueba que Dios había confeccionado especialmente para este estudiante, el patriarca hebreo no recibió una estrellita en la frente o una carita feliz en su examen o alguna «A+» de calificación. En lugar de ello, con la obediencia total llegó bendición total:
El Señor dice: Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. (Génesis 22:16)
Abraham pudo haber pensado: «Si Dios quiere lleve a mi hijo a la cima de aquella montaña, y si Él quiere que lo sacrifique como lo haría con un cordero, entonces Dios es capaz de resucitarlo—porque Dios siempre mantiene Su palabra» (véase Hebreos 11:17-19). Estoy seguro de que Abraham disfrutó mucho más a su hijo al descender de aquella montaña que al subir a la misma, porque su disposición para desprenderse de Isaac le dio a Abraham la libertad para amarlo aún más y le concedió el privilegio de ser el padre de la fe hebrea.