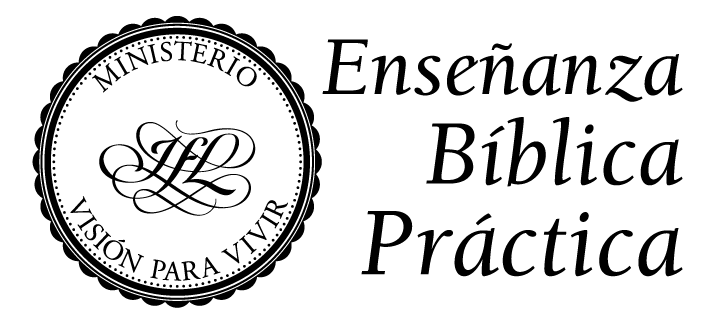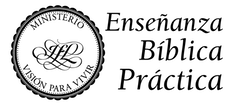El otoño con frecuencia me recuerda el día cuando una de mis hijas aprendió a montar su bicicleta sin las ruedas de aprendizaje. (El otoño era ocasión apropiada para este evento, por la caída de las hojas).
Al precipitarse ella cuesta abajo hacia una zanja gigantesca, vi escrito sobre toda su cara el mensaje: “¡No puedo controlar la bicicleta!” Así que al pasar ella junto a mí a toda velocidad, estiré los brazos, la agarré como pude y la saqué de la bicicleta, evitando que vaya dar en la quebrada, pero haciéndole caer. Mientras la bicicleta caía por el precipicio, ¡mi hija rescatada se puso de pie más furiosa que un avispón!
“¡¿Por qué hiciste eso, papá?!” Como toda respuesta, señalé el abismo sin fondo del que la había rescatado . . . pero ella todavía no podía creer que yo la había hecho caer.
Años más tarde, me puse a pensar cómo nosotros podemos llevar esta actitud a nuestra relación con Dios. Las palabras de una mujer lo dicen con toda claridad:
“Me crié en una iglesia de teología conservadora, en donde se nos enseñó a buscar la dirección de Dios. ¡Pero he concluido que toda esta enseñanza es un fraude! ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? ¿Por qué no me dio Él una mejor familia? ¿Por qué no hizo que me casara con hombres mejores? Dios sabía lo que me iba a suceder. Él podía haberlo impedido. Pero en lugar de eso, me ha dejado revolcándome en mi infortunio. No es justo.”
La vida cristiana debería traer cosas buenas a la vida, ¿verdad? El amor poderoso de Dios debería protegernos para que no tengamos familias horrorosas, para que no tengamos matrimonios desdichados, que no perdamos nuestros empleos, que no perdamos un hijo, o que no tengamos accidentes que sólo “otros” tienen. Así que, cuando la realidad nos golpea, Dios se vuelve el chivo expiatorio, porque Él podía haberlo impedido.
“¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?” (Salmo 13:1). La oración sincera del rey David refleja nuestros propios clamores, ¿verdad? Nada duele tanto como lo que parecer ser apatía de Dios.
Nuestra cultura señala nuestro dolor como prueba de que Dios no existe; pero el diablo usa nuestro dolor para convencernos de que a Dios no le importa. (Haga una pausa y lea eso de nuevo). Y si Satanás puede lograr que dudemos de la bondad de Dios, podemos estar al borde de una vida que usa la cólera para justificar el pecado.
Pero, note: David no sólo expresó sus sentimientos de abandono, sino que afirmó su fe en la bondad de Dios; aunque no podía verla: “Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi corazón se alegrará en tu salvación” (v. 5). Aun dentro de la niebla de lo que parecía ser traición, David se aferraba al carácter bueno de Dios.
Como padres, todos podemos entender por qué yo saqué como pude a mi hija de su bicicleta. Pero como niña, ella no tenía la capacidad de entender mis acciones como brotando de un corazón de amor. Ella no podía ver más allá de su dolor, a la razón por la que yo lo permití; e incluso lo causé. Como hijos de Dios, a menudo nos falta esa perspectiva.
Si reconocemos la bondad de nuestro Padre celestial sólo en las cosas agradables que Él permite, nos rendimos a una naturaleza infantil que pierde de vista una parte impresionante del amor de Dios. Perdemos el crecimiento maravilloso que podemos experimentar al alabar a un Dios bueno que utiliza incluso nuestro dolor para nuestro provecho.