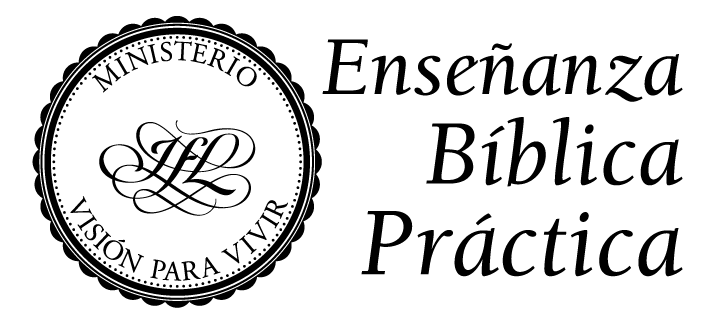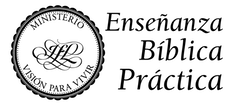Una de mis hijas, cuando tenía dos años, solía venir a mí para decirme:“¡Al aire, papá, al aire!” Ella quería que la lanzara hacia arriba y la agarrara. Lo hacía y le encantaba.
Mi otra hija veía esto y me pedía que la lanzara también. Sin embargo, cuando ella llegaba arriba, su cara se contorsionaba en puro terror. Cuando la agarraba, se aferraba a mí con manos y piernas y suplicaba: “¡No, papá! ¡No más!” Más tarde me pregunté por qué el mismo vuelo le daba alegría a una y terror a la otra. Una se enfocaba en mi capacidad para agarrarla y la otra se enfocaba en su imposibilidad de controlar el vuelo.
Conforme mis hijas adquirían más independencia, me hallé yo mismo en una situación similar. Todavía las veo volando por el aire, pero en lugar de ser yo el que las lanza y las agarra, Dios las lanza mientras yo observo impotente a la distancia. En esos momentos estoy plenamente consciente de la lucha entre mi confianza en la capacidad de Dios y mi propia capacidad.
Todo padre enfrenta esta tensión. Queremos que nuestros hijos sigan a Dios, pero titubeamos en cuanto a permitir que Dios los dirija. Nosotros queremos proveer para ellos, protegerlos y dirigirlos, de modo que reciban el bien que deseamos para ellos. Así que en extraña ironía el mismo amor que quiere lo mejor para ellos se vuelve la barrera que les impide recibirlo.
Jacob enfrentó un reto similar. En Génesis 37 leemos que el viejo Jacob quería mucho a sus hijos: a José, en particular. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo, y empaparon su túnica con la sangre de una cabra para engañar a su padre. Viendo la ropa empapada en sangre, Jacob estalló afligido: “La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia lo devoró; José ha sido despedazado” (37:33). Sin embargo, Dios supervisó todos los eventos sabiendo que vendría una gran hambruna que asolaría la tierra. Aunque José sufrió como víctima de un juego sucio, la Biblia repetidas veces registra: “El Señor estaba con José” (39:2-3, 21-23). José ascendió hasta llegar a ser el segundo al mando en Egipto, y almacenó grano en preparación para la hambruna.
Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, envió a sus hijos para que compraran un poco. “Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos; porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre” (42:4). En Egipto, los hermanos no reconocieron a José, y antes de permitirles comprar más grano, José pidió la presencia de su hermano menor, Benjamín; el mismo hijo que Jacob no había querido permitir que fuera a Egipto, el mismo hijo que Jacob no quiso entregar al control de Dios. (¿Ve la ironía en el plan soberano de Dios?) Cuando los hermanos le informaron a su padre, Jacob se aferró a Benjamín: “Y él dijo: No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado; y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol” (42:38).
Tres décadas antes Jacob luchó con Dios por el control de su vida, y antes de que Dios pudiera bendecir a Jacob, tuvo que lisiarlo. Ahora Jacob se hallaba de nuevo luchando con Dios, temiendo confiar su hijo al Señor.
Pasó un día tras otro asolado por la hambruna, hasta que finalmente Jacob se rindió: “Pues así es, . . .” concedió, “. . . Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón . . . . Y si he de ser privado de mis hijos, séalo” (43:11, 13-14). La orquestación soberana de Dios de los sucesos arrancó a Benjamín de los brazos de Jacob y le obligó a hacer lo que nunca hubiera hecho de otra manera: confiarle sus hijos a Dios.
No podemos aferrarnos a nada, ni siquiera a un hijo o hija, más que a nuestra confianza en Dios. Si de manera auténtica confiamos en la soberanía y poder de Dios, descansaremos en la seguridad de que nuestros hijos e hijas están tan seguros ante el peligro que en sus camas en casa. Por otro lado, si Dios permite que vayan antes que nosotros al cielo, ninguna protección impedirá tales circunstancias.
Rara vez experimentaremos la paz que buscamos sin rendirle a Dios aquello por lo que oramos. En última instancia nuestra consolación no puede venir de la seguridad de que Dios protegerá a nuestros hijos, por irónico que suene. Nuestra consolación viene al confiar en un Dios que permanece en completo control y que realizará sus propósitos incluso en las peores circunstancias. Eso no puede cambiar, aunque parezca que el mal haya ganado el día.
Jacob disfrutó, no sólo de la restauración de Benjamín, sino de mucho más de lo que podía haberse imaginado. “No pensaba yo ver tu rostro” le dijo Jacob a José, “y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia” (48:11). Jacob casi parece avergonzarse de haber dudado de la gracia y soberanía de Dios. Aunque Jacob no pudo escudar a su hijo del peligro, “el Señor estaba con José,” y así sabemos que Dios está con nuestros hijos sea cuando están bajo nuestro cuidado o cuando están lejos de la seguridad que nosotros podemos proveerles.
Confieso que es más fácil escribir sobre estos principios que ponerlos en práctica. Al observar a Dios lanzar a mis hijas al aire, tiendo a enfocarme en mi imposibilidad de controlar el vuelo, en lugar de concentrarme en la capacidad de Dios para sostenerlas. En esto hallo una convicción que carcome, de que yo preferiría sentir que tengo el control en lugar de permitir que Dios guarde y guíe el futuro de mis hijas. Tal es el reto de todos los padres que son creyentes.
Nuestro amor por nuestros hijos crece para parecerse al amor de Dios por ellos cuando permitimos que el Señor los guíe como Él quiera. Y hallamos, conforme Dios los guía, que Él también nos lleva a nuevos niveles de fe. Darle a Dios la libertad para que gobierne la vida de nuestros hijos nos da la paz que nuestros propios desperdiciados esfuerzos por controlar sus vidas no pueden proveer. La soberanía de Dios exige nuestra rendición, sí; pero al rendirse a Dios, el humilde padre se somete no en admisión de derrota, sino en un acto de adoración.