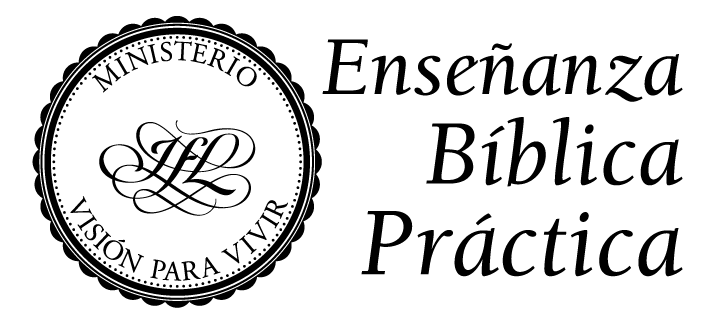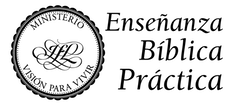Cuando era niño, una vez sufrí un cólico que no me dejaba. Me dolía tanto que no podía mantenerme de pie. Ni podía sentarme sin que aumentara el dolor. Finalmente, mis padres me llevaron a una casa enorme en el otro lado de la ciudad en donde vivía un médico. Él había convertido una parte de su casa en un consultorio y una clínica pequeña. Era una tarde calurosa, bochornosa. Yo estaba asustado.
El médico decidió que yo necesitaba un examen rápido, pero en realidad pensaba que estaba padeciendo de un ataque de apendicitis. Él había dicho eso en voz baja a mi mamá. Recuerdo el miedo que me llenó al imaginarme teniendo que ir al hospital, que me anestesiaran, que me cortaran y luego aguantar el dolor cuando me quitaran los puntos.
Mirando hacia atrás, sin embargo, pienso que ese «examen rápido» dolió más que la cirugía al día siguiente. El médico era brusco, y quiero decir realmente brusco. Metió los dedos, golpeó, tiró y apretó mi cuerpo como si yo fuera un muñeco de trapo. Yo ya estaba adolorido, pero cuando el veterano Dr. Mano de Tenaza acabó, me sentí como si yo hubiera sido su pera de boxeo personal. Para él, yo no era nada más que un espécimen de diez años de Homo sapiens. Macho, rubio, flaco, con temperatura cerca a los 40°C, con un dolor abdominal indeterminado en la parte inferior derecha y con náusea. Ni una sola vez recuerdo que me haya mirado, que me haya escuchado, que me haya hablado, o que se haya interesado por mí. Aunque yo era niño, distintivamente recuerdo que yo pensaba que estaba aburriendo al hombre; como siendo el caso No. 13 ese día, apendectomía No. 796 para él en su ejercicio de medicina. Y lo más probable, una interrupción irritante en sus planes esa tarde.
Reconozco que un niño de diez años con un dolor de barriga no es el mayor reto para un médico de experiencia . . . pero su insensibilidad dejó una expresión duradera. Su falta de cuidado tierno cancelaba la significación de todos los nítidamente enmarcados diplomas, logros y galardones que engalanaban la pared detrás de su escritorio. En ese momento doloroso, aterrador, de mi vida, yo necesitaba más que credenciales y un diagnóstico. Incluso como niño pequeño, necesitaba compasión, un toque de bondad, una palabra gentil, considerada, calmada, de seguridad. Algo para suavizar los golpes del veredicto seco y directo del hombre: «Este muchacho necesita cirugía; véanme a las cinco esta tarde en el hospital».
Mirando hacia atrás, más de setenta años, allí aprendí una lección valiosa: cuando las personas están sufriendo, necesitan más que un análisis preciso. Necesitan más que un consejo frío, profesional; más, mucho más que una vuelta severa, firme, de una llave verbal de tuercas que lo ajusta todo.
Como pastores debemos recordar lo frágil y delicados que son los sentimientos de la mayoría de personas que buscan nuestra ayuda. La mayoría de ellas tienen temores no expresados. Necesitan percibir que estamos aquí porque nos interesamos y no simplemente porque es nuestro trabajo.
La verdad y el tacto son buenos compañeros.