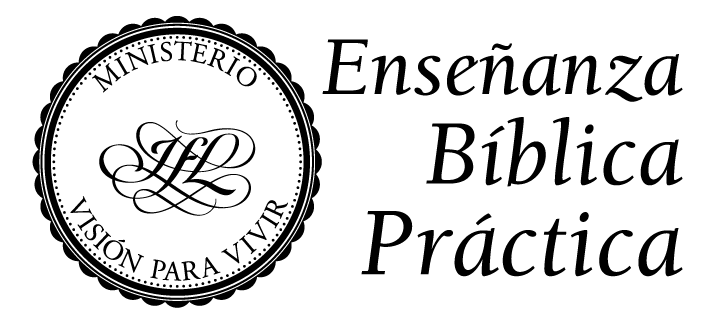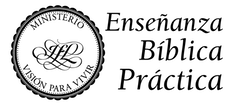El estridente timbre del teléfono rompió el silencio en mi oficina. El mensaje del que llamaba me partió el corazón. Otro colega ministro había caído moralmente. Un soldado de la cruz que alguna vez se destacó, que había armado a su congregación con la verdad y la había animado a ser firme contra el adversario, por su pecado desertó avergonzado de las filas y le ha dado la victoria al enemigo. Incluso antes de colgar el teléfono, las lágrimas llenaron mis ojos.
Una escena antigua relampagueó por mi mente. Una escena que enferma. Un campo de batalla en Israel llamado Monte Gilboa, sembrado de cadáveres de soldados hebreos después de un día trágico de combate contra los filisteos. Entre los muertos yace un hombre alto, veterano guerrero, llamado el rey Saúl. ¡Cómo deben haberse jactado los paganos de Filistea por su victoria sobre el ejército de Dios!
Aunque Saúl había hecho de la vida de David una pesadilla por más de doce años, David lamentó la muerte del rey con palabras que expresaban su angustia: “Cómo han caído los valientes en batalla.”
Sentado allí solo en mi oficina, me pregunté si ese pensamiento habría vuelto para atormentar a David veinte años más tarde. “Cómo han caído los valientes.” Con el paso de dos décadas David había cumplido ya cincuenta años; años de prosperidad y favor. A estas alturas no solo había llegado a ser el sucesor de Saúl, sino que había llevado a Israel a nuevas alturas. Ni una sola vez David había sufrido derrota en el campo de batalla. Algunos calculan que sus brillantes campañas militares y su visionario y sabio liderazgo ampliaron el territorio de Israel en más de diez veces su tamaño original. Los ejércitos rivales temblaban tan solo al pensar en invadir Israel. David le dio a la nación una bandera para enarbolar: la estrella de David que flameaba sobre el país mientras los hebreos rebosaban de orgullo nacional. El comercio de Israel prosperaba conforme las rutas de las caravanas se ampliaban a nuevas regiones, trayendo enorme riqueza al tesoro. La crema de esta impresionante prosperidad llenó la copa de David, de modo que cuando cumplió los cincuenta años, disfrutaba de los lujos de un flamante palacio de residencia llamado “El Palacio del Rey.” Entre tanto, él reunió dinero y materiales para construir un templo en honor a su Dios.
El nombre de David había llegado a ser palabra familiar en todo Israel. Los reyes de otras tierras envidiaban su éxito y fama. En esos días, todos habían oído de David.
El autor G. Frederick Owen escribió:
Los arameos y amalecitas fueron conquistados. Se abrieron caminos de comercio y llegó mercancía, cultura y prosperidad desde Fenicia, Damasco, Asiria, Arabia, Egipto y otras tierras más distantes. Para su pueblo David era rey, juez y general, pero para las naciones que los rodeaban, él era la primera potencia en todo el mundo del Cercano Oriente, el monarca más poderoso del día.1
Ningún líder se levantaba más alto que David, “El Valiente.”
Entonces llegó el día cuando él vio a Betsabé. Dios preservó en 2 Samuel 11:1-5 el relato del colapso moral de este buen hombre, para beneficio de todos los que vendrían después de él. Pero antes de empezar a hablar de su fracaso, antes de empezar la autopsia de la caída moral de David, permítame ofrecerle una palabra de advertencia. Este capítulo no es meramente un recuento del fracaso de un hombre. No es una ocasión para hacer chasquear la lengua y menear nuestras cabezas. Este es un mensaje para todos nosotros. En la Primera carta a los Corintios 10:12 dice: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.”