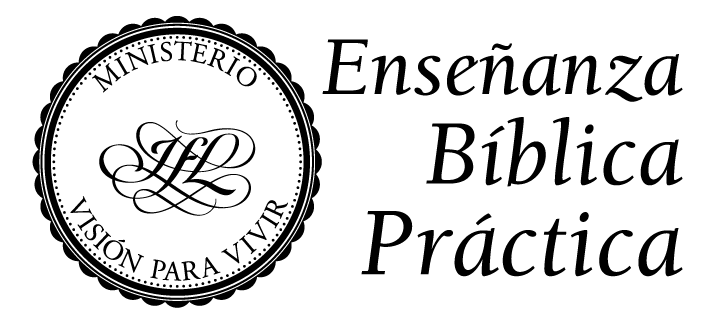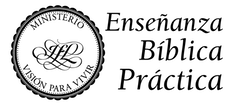Él era un hombre odiado. Por consecuencia, fue difamado, amenazado, criticado públicamente y reprendido en privado. Por confesión propia, luchaba vigorosamente en contra de los pecados de la carne. En especial, la ira exagerada. A causa de su actitud argumentativa, escribió un biógrafo: sus escritos «huelen a pólvora; sus palabras son batallas; él abruma a los que se le oponen con el rugir de cañonazos de argumentos, elocuencia, pasión y abuso». El sarcasmo goteaba de su bolígrafo.
Él insultó a un colega al escribir mal su nombre de manera deliberada y repetida. Apiló tal vulgaridad sobre esa persona que un reconocido historiador dijo que no podía traducir los significados usando decente. «Un trueno inmenso» es una descripción apropiada del estilo de este hombre.
Usted se sorprenderá saber que él era un cristiano. De hecho, era un ministro. Una vez él reconoció:
Nunca trabajo mejor que cuando estoy inspirado por la ira; cuando estoy airado puedo escribir, orar y predicar bien.
Su espíritu individualista lo llevó a la excomunión por el Papa cuando apenas tenía 38 años. Echando sal en la herida eclesiástica, se casó con una monja (¡esto en el siglo XVI!) y se convirtió en el tema de conversación en cada monasterio de Europa. No intimidado, se paró solo como un toro en una tormenta de nieve . . . pero en silencio no se quedó.
Tal como sucede con todos los personajes que son así, la exageración y la extravagancia rodean su historia. Es difícil separar el mito de la realidad, pero una cosa es cierta: Martín Lutero no fue irrelevante. Irreverente, sí; irrelevante, no. Desalineado de los demás, sí; desconectado de lo que pasaba, no. Desordenado, sí; desenfocado, no. Insultador y ofensivo, sí; impertinente y tedioso, no.
A pesar de sus fallas, Lutero nunca pudo haber sido criticado por ser aburrido y distante. Su filosofía podría ser resumida en sus propias palabras oportunas:
Si uno predica sobre todos los aspectos del evangelio exceptuando los temas que tratan específicamente sobre el tiempo en que uno vive—no se está predicando el evangelio en absoluto.
No malentienda, él no estaba promoviendo un «evangelio social», más bien una palabra que viene de Dios que contiene un tono claro de relevancia. El evangelio no debe ser cambiado, no es nuestro para que le hagamos ajustes. Pero sí debe penetrar de manera cortante en cada generación como una espada resplandeciente, afilada en la piedra de la Escritura, templada en el horno de la realidad y la necesidad.
De todas las reacciones que una persona puede tener hacia el evangelio, no puedo pensar en una peor que un bostezo . . . un soñoliento «¿Y qué?». Un aburrido «¿A quién le importa?».
Lo encuentro refrescante que Jesucristo se encontró con las personas en el lugar donde ellos estaban. Sus palabras tocaron los nervios. Sus charlas tenían mucho más aquí-y-ahora que allá-y-entonces. Su ataque contra la hipocresía y el prejuicio de los falsos religiosos se notó claramente. Se encontró con las personas tal como eran, no como «debían» ser. Su enfoque claramente era hacia hombres jóvenes enojados, mendigos ciegos, políticos orgullosos, mujeres de la calle de vidas desordenadas, pescadores ignorantes, víctimas desnudas del demonismo y padres afligidos tanto como los Doce que estaban pendientes de cada palabra que Él decía.
Sus enemigos lo malentendieron, pero no pudieron ignorarlo. Lo odiaban, pero nunca se sentían aburridos cuando estaban cerca de Él. Jesús es la personificación de la relevancia. Todavía lo es.
Somos nosotros los que hemos arrastrado a la cruz para quitarlo de vista. Somos nosotros los que hemos dejado la impresión de que ella pertenece en los pasillos de un seminario o bajo las sombras suaves de vidrio de catedral o estatuas de mármol. George MacLeod, uno de los ministros de la Iglesia de Escocia más influyentes y poco convencionales del siglo XX escribió lo siguiente, que expresa mi firme convicción:
Simplemente estoy argumentando que la cruz sea levantada otra vez en el centro del mercado
como también sobre el campanario de la iglesia.
Estoy recuperando la afirmación de que
Jesús no fue crucificado en una catedral
entre dos velas:
Sino en una cruz entre dos ladrones;
sobre el basural de la ciudad;
en el cruce de una política tan cosmopolita
que tuvieron que escribir Su título
en hebreo y en latín y en griego . . .
Y en el tipo de lugar en donde los cínicos hablan suciedad,
y los ladrones blasfeman y los soldados hacen juegos de azar.
Porque allí es donde Él murió,
y de ello es que trataba Su muerte.
Y allí es donde los hombres de Cristo debieran estar,
y sobre ello es que la iglesia debiera ocuparse.
Tomado de Come Before Winter and Share My Hope, Copyright © 1985, 1988, 1994 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente. Usado con permiso.