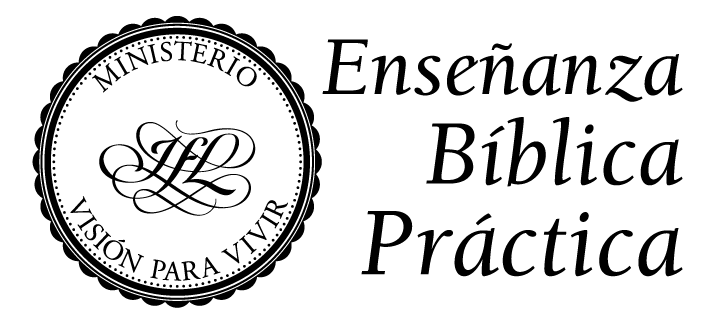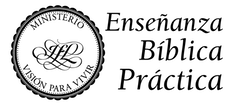2 Crónicas 3:1-17; Esdras 4:8-13; 5:1-2, 14-18; Salmos 137; Mateo 27:40
Para el pueblo judío, no hay un lugar más preciado en toda Jerusalén. Después de que el pueblo cayera en cautiverio en el año 586 a. C., pronunciaron un juramento frente a los ríos de Babilonia donde prometieron recordar y nunca olvidar su amada Jerusalén. Y nunca lo han hecho.
Para el judío devoto de la actualidad, nada es más sagrado que el Muro de los Lamentos en el monte del Templo de Jerusalén. Ese muro representa una porción de la pared original donde se encontraba el segundo templo. El primer templo fue destruido cuando los babilonios invadieron la tierra en el año 586 a. C. El segundo templo, construido por Zorobabel y luego ampliado por Herodes, fue el templo que Jesús conoció. Ese templo hecho de mármol, caliza y oro era más alto que un edificio de quince pisos. Podía acomodar a cientos de miles de peregrinos. Era dos veces más grande que el templo más grande construido en Roma. Era claramente la construcción más impresionante en esa época. Los romanos lo destruyeron en el año 70 d. C.
En la actualidad, lo que queda es un muro de casi 460 metros cerca del área denominada, el Lugar Santísimo, donde residía la gloria de Dios, Su shekina. Esa sección externa del muro es el lugar donde los judíos devotos recuerdan el pasado y añoran la reconstrucción de un templo. Mientras oran con su movimiento característico, miran hacia el muro como intentando estar lo más cerca posible del lugar donde la gloria de Dios se encontraba. Tristemente, se paran en nueve metros de ruinas de aquel templo destruido que ellos lamentan.