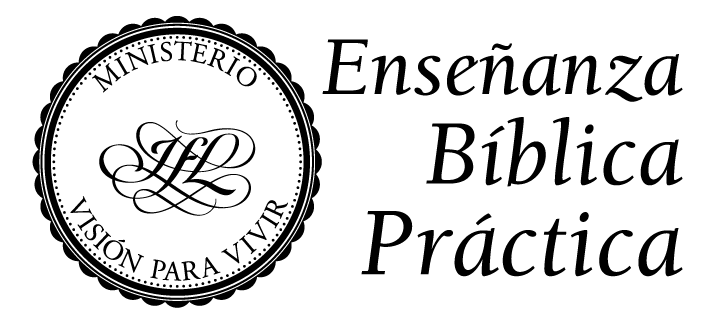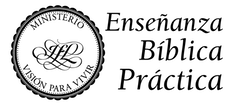El alumbramiento es algo que ningún hombre puede apreciar por completo. Podemos asombrarnos como observadores —e impotentes en eso— pero no podemos experimentarlo como una mujer. Mi esposa me dice: “No puedo describir por completo lo que sentí cuando el médico levantó a nuestro primer hijo, cortó el cordón umbilical, y lo puso acostado precisamente sobre mi barriga. Cuando el niño se estiró, yo alargué la mano y lo palpé, y pensé: ¡Qué increíble! ¡Esta pequeña vida vino de nosotros!”
El nacimiento de un niño ya es suficiente milagro por derecho propio, pero la temporada de Navidad le añade una dimensión completamente nueva. Hace muchos años en un lugar tranquilo, rústico, en donde dormían los animales, María extendió su mano y palpó la Vida de su cuerpo; alargó la mano y palpó la piel suave, humana del Dios infinito.
La humanidad de esta escena apropiadamente nos atrae para dar un vistazo más de cerca. Podemos identificarnos con la confusión de José, el asombro de María o la ironía de la tranquila llegada de Dios a un mundo tan inhospitalario . . . y todos estos pensamientos son imponentes para meditar. Pero no podemos detenernos allí. Es apenas una entrada a maravillas mucho más hondas, mucho más significativas. Justo debajo de la piel suave de ese recién nacido en este bello relato está la carne y hueso de una verdad teológica que es más vieja que la creación, puesto que el plan ya estaba en su lugar mucho antes de que empezara el tiempo.
La encarnación, Dios haciéndose carne, es una doctrina fundamental a todo lo que creemos como cristianos. Los eruditos más conservadores ven con vista 20/20 el indicio del nacimiento de Cristo ya en Génesis 3:15. Hablándole a la serpiente en el huerto del Edén, Dios dijo:
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
Mucho más tarde, el profeta Isaías escribió estas palabras, siglos antes de que Dios se hiciera hombre:
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14).
Al relatar la encarnación de Dios, el discípulo Mateo nos dice esto:
“Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mateo 1:20-23).
Cuando el primer hombre hundió a toda la humanidad en el pecado con su desobediencia en el huerto del Edén, el mal entró en el torrente de la humanidad, contaminando a todos los que viven en él. Cada uno de nosotros ha ratificado la trágica decisión de Adán al añadir nuestro pecado al de él. El resultado es un mundo sujeto a dolor de toda clase concebible: hambre, sed, tristeza, aflicción, tentación, enfermedad, perjuicio, dolor . . . la lista sería interminable si no acabara con el mal culminante: la muerte.
Muchos luchan con la idea de Dios porque luchan contra “el problema del dolor”: ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que continúe el mal? La respuesta sorprendente: porque nos ama. Él podía haber acabado todo mal antes de que el fruto del árbol prohibido fuera digerido en el estómago de Adán. No olvidemos que el mal al que quisiéramos que Dios le hubiera puesto fin, nos incluye a usted y a mí. Nosotros trajimos, y continuamos trayendo, el mal sobre nosotros mismos y el mundo, y Dios estaría justificado por entero al condenarnos a sufrir el enrevesado caos que nosotros hemos hecho de su creación. Pero . . . Él nos ama.
Qué terrible predicamento. Dios debe castigar el pecado. La pena del pecado es la muerte eterna. Pero si aplica la sentencia, Dios pierde a las mismas personas que ama. Así como un hombre llevó a toda la humanidad a la rebelión, otro debe reconciliarnos. Pero, ¿quién? ¿Quién entre nosotros no merece la pena del pecado? Y si se pudiera encontrar a una persona sin pecado, ¿cuál mero mortal tendría el poder para morir la muerte que usted y yo merecemos, y sin embargo sobrevivir al proceso para poder continuar representándonos? ¡Sólo un humano que también es Dios podía hacer eso!
Hace dos milenios Dios contestó el angustiado clamor de la humanidad al apropiarse del “problema del mal.” Dios Todopoderoso se convirtió en Emanuel, “Dios con nosotros.” Vivió como nosotros vivimos, sufrió como nosotros sufrimos, murió como nosotros morimos, y sin embargo sin pecado. Y Él, al ser el Dios-hombre, venció el poder de la muerte para darnos vida eterna.
El plan está completo. ¿Recuerda las palabras de Jesús en la cruz? “¡Consumado es!” (Juan 19:30). Misión cumplida. No queda nada para que Dios haga, excepto permitirle a su creación tiempo para responder. Él espera con paciencia . . . pero el tiempo se está acabando. Él no va a esperar para siempre. Un día cerrará la puerta de la oportunidad, bien sea por su propia muerte física o al llevar a toda la historia terrenal a su fin.
Al meditar en la humanidad de la primera Navidad, recuerde que es una invitación para reducir la marcha y pensar más hondo. Le invito a tocar la piel infante del Dios-hombre con su imaginación. Le invito a asombrarse como los pastores y a adorar como los sabios. Le invito a permitir que el Dios-hombre, Jesús, tome su propio “problema del dolor” y lo haga suyo. Si usted acepta esta invitación, recibirá el mejor regalo de toda la tierra: la dádiva indescriptible de Dios.