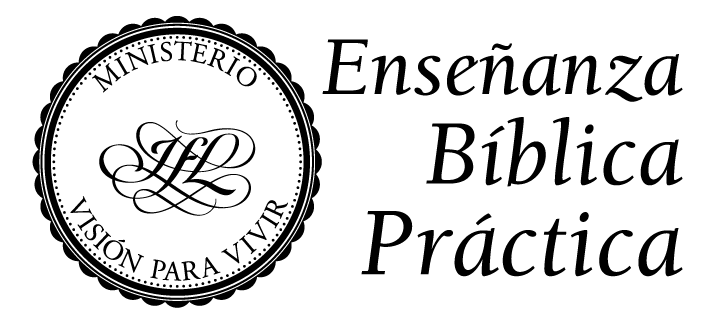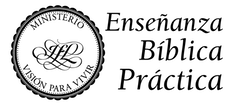Hace mucho tiempo, en un lugar tranquilo donde dormían los animales, María dio a luz y tocó la piel tierna y suave de su primogénito. La humanidad de esta escena nos atrae para una mirada más cercana.
Podemos sentirnos identificados con la confusión de José, con el asombro de María y con la sorpresa de los pastores ante la llegada silenciosa del Hijo de Dios a un mundo tan inhóspito. Es glorioso reflexionar en estos pensamientos, pero no podemos detenernos ahí. Esto es solo una introducción a otras maravillas mucho más profundas e importantes. Debajo de la piel suave del bebé de esta historia se encuentra la encarnación de una verdad teológica más antigua que la creación misma. Dios planeó enviar al Salvador mucho antes del comienzo de todo.
La navidad en realidad es la celebración de la promesa de Dios de enviar un Salvador y Rey. Esa Persona es Su Hijo, Jesús—el Dios-hombre, concebido de manera milagrosa, tomando forma de hombre, viviendo entre nosotros para morir en nuestro lugar. La encarnación, Dios hecho hombre, es una doctrina que sigue siendo la base de todo lo que creemos como cristianos.
El discípulo Mateo cuenta la historia de la encarnación del Hijo de Dios de la siguiente forma:
Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David—le dijo el ángel—, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta: «¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros». (Mateo 1:20-23 NTV)
La promesa de Dios de enviar un Salvador nos recuerda la razón por la que necesitamos un Salvador. Cuando Adán llevó a toda la humanidad al pecado por su desobediencia en el jardín del Edén, el mal se hizo paso en la humanidad contaminando a todos. Cada uno de nosotros ha respaldado la trágica decisión de Adán al añadir nuestros pecados al suyo. Como consecuencia, tenemos un mundo sujeto a dolores de todo tipo: hambre, sed, tristeza, cansancio, tentación, enfermedad, prejuicio, luto. . . La lista no tendría fin si no fuera por el mal mayor de todos: la muerte. Ese es el mundo en que vivimos.
Teniendo en cuenta la condición desoladora de este mundo, y especialmente de nuestras vidas, no es difícil preguntarse: ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que haya maldad? Para nuestra sorpresa, la respuesta es porque Él nos ama. Dios podría haber terminado con el mal antes de que el estómago de Adán digiriera el fruto prohibido. No olvidemos que el pecado del que Dios se habría deshecho nos incluye a usted y a mí. Nosotros trajimos y seguimos trayendo el mal a nuestra vida y a este mundo, y Dios tendría toda la razón en condenarnos a sufrir el retorcido desastre en que hemos convertido Su creación. Pero Dios nos ama y es paciente con nosotros. ¿Por qué? El apóstol Pedro nos dice: «No quiere que nadie sea destruido; quiere que todos se arrepientan» (2 Pedro 3:9 NTV).
Al igual que un solo hombre (Adán) llevó a toda la humanidad a la rebelión, otro hombre (Jesús) debe reconciliarnos con Dios. ¿Quién de nosotros no merece la pena de muerte por nuestro pecado? Si pudiéramos encontrar a una sola persona sin pecado, ¿qué mortal tendría el poder de sufrir la muerte que usted y yo merecemos y resucitar de los muertos para poder seguir representándonos? La respuesta es clara: solo un humano que también es Dios puede hacer algo así.
Hace dos mil años en un pequeño establo en Belén, el Hijo de Dios se convirtió en Emanuel, «Dios con nosotros». Dios hecho carne, quien vivió como nosotros, sufrió como nosotros y murió como nosotros, pero sin pecado. Y siendo Dios y hombre venció el poder de la muerte para darnos vida eterna.
Quién sino Dios posee «el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor» (Filipenses 2:9-11 NTV). Nadie, vivo o muerto, ha transformado el corazón y la mente humana o ha cambiado el curso de la historia como Jesús. ¿Cómo puede haber logrado lo que tantos antes y después de Él no han logrado? La respuesta es tanto simple como profunda: a través del milagro de la encarnación, nuestro Dios se hizo como nosotros para que podamos ser como Él.
Cuando reflexione en la humanidad de la primera navidad, recuerde que es una invitación para caminar más lento y pensar más a fondo. Le invito a que toque la piel del bebé Jesús con su imaginación. Le invito a que se asombre como los pastores se asombraron y que adore como lo hicieron los magos. Le animo a que imagine al infinito Dios en el cuerpo de un bebé finito, tal y como lo vieron María y José.
Usted y yo somos la razón por la que Dios se hizo carne. El mejor regalo que hemos recibido vino en esa primera navidad, entregado en una Persona de Dios el Padre. . . para nosotros.
¡Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras! (2 Corintios 9:15 NTV).